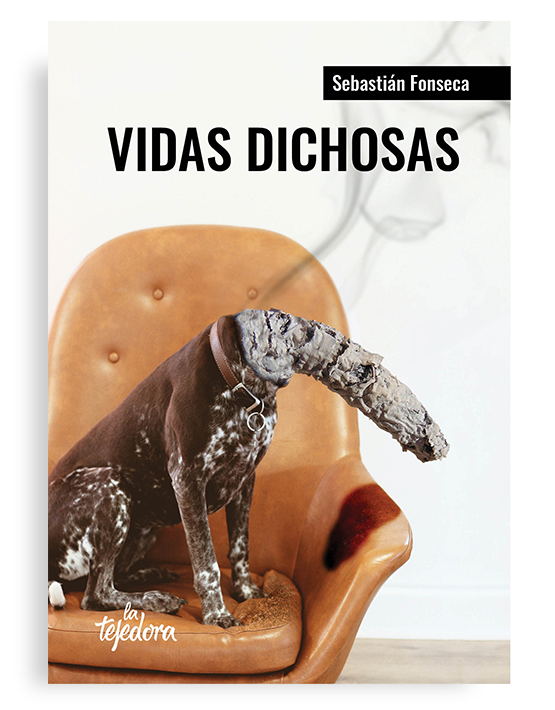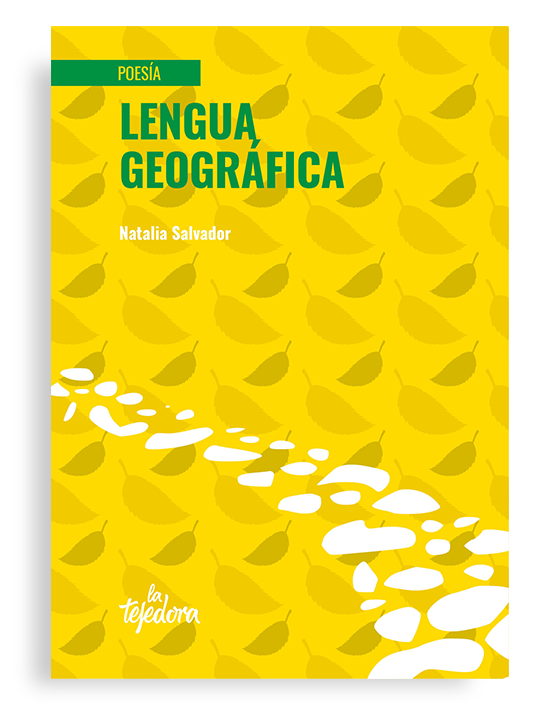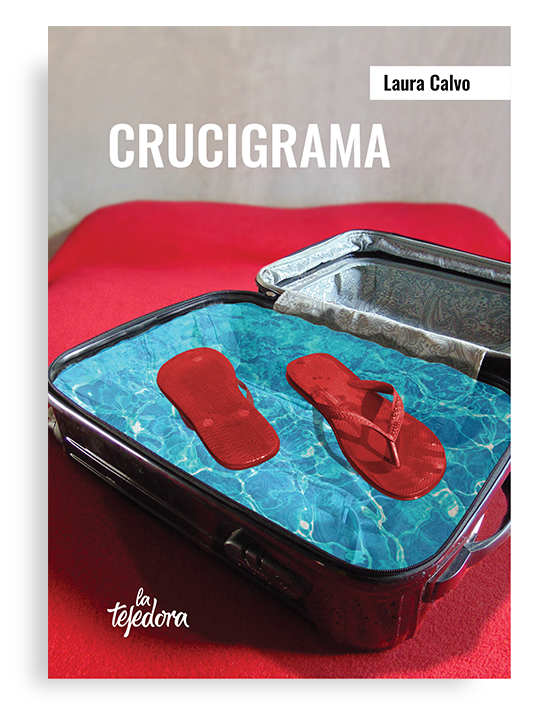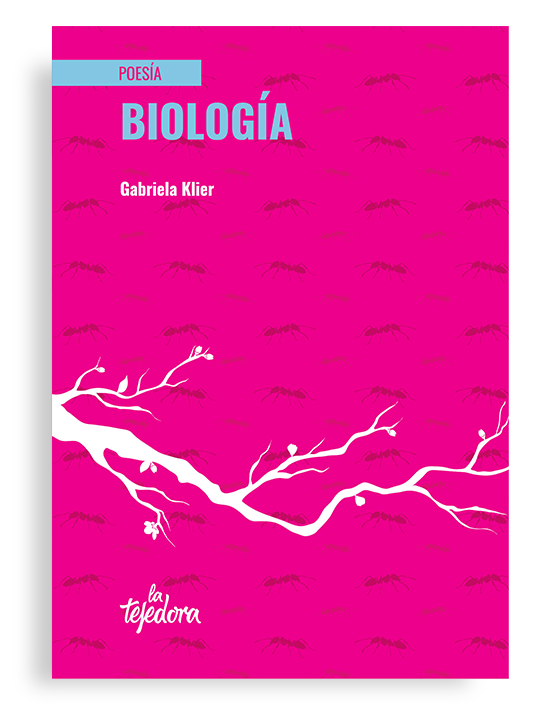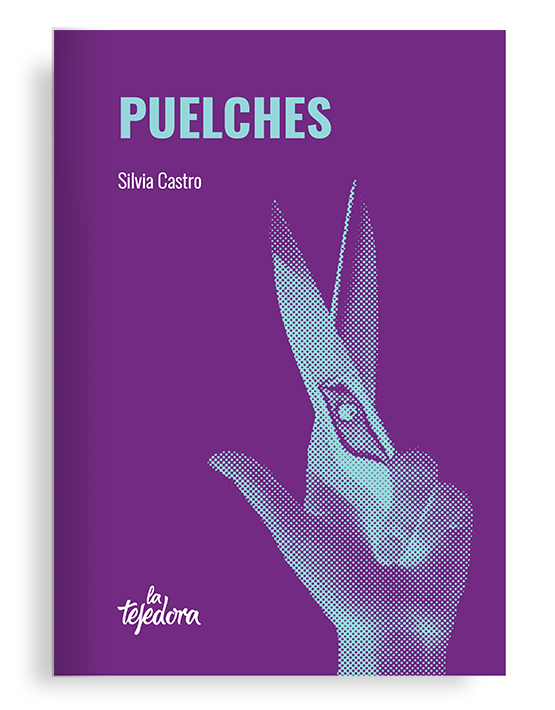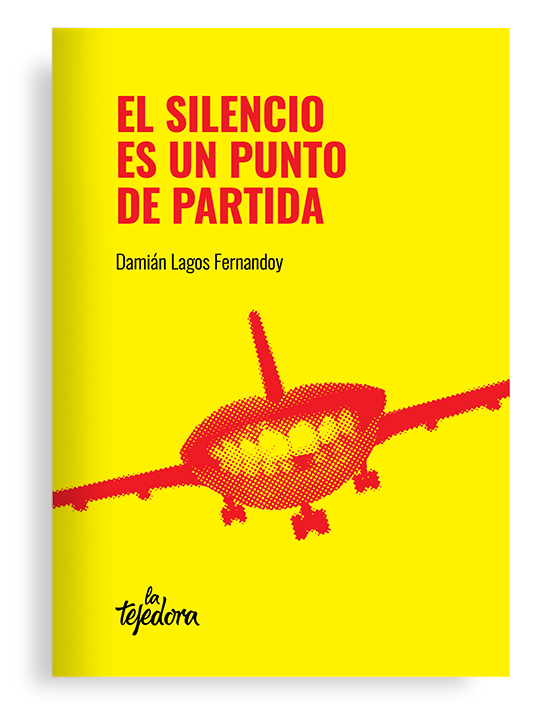No voy a invitarlos a que les produzca lo mismo, porque Walter logra un transporte mágico que en cada uno de los lectores, me imagino, debe tener distintos efectos. Y si los efectos son los mismos, nos encontraremos con que la realidad parece suceder cerca, alrededor nuestro, pero sin saber bien dónde hay una pequeña desviación, dónde está el truco que nos atrapa.
En «Watsiltsum» se lee: «Su edad era un misterio y hacía ya muchos años que no contaba las estaciones, pero sabía bien que el invierno que se aproximaba iba a ser el último». E inmediatamente después dice: «Manejaba el arte de la comunicación con el más allá, lo que le permitía explorar sitios lejanos en el pasado, en el presente y en el futuro».
Entonces mi estado de ánimo cambia antes de haber cambiado. Hay una magia, más allá del hombre sabio, del machi, o del chamán que se deja insinuar en las palabras del cuento, hay una magia de dar en la tecla, de transportarme al lugar sin que, salvo con la voluntad de haberme puesto a disfrutar del libro, me haya dado cuenta que estoy.
«La niña, al advertir en el aire la ruptura del equilibrio que hasta ese momento los envolvía, entendió que ya estaban cerca de su destino». Yo creo, le creo a la historia, que la niña percibió eso que estaba por suceder.
«—¿Pudo encontrarlo? —preguntó ansiosa la niña.
El machi, más calmado pero abrumado por todo lo que Watsiltsum le había revelado, concluyó:
—No fue necesario. Lo que estuviste viendo noche a noche en tus sueños finalmente está ocurriendo».
La niña venía soñando, nos dice la historia. Los niños, uno imagina, tienen lindos sueños más que pesadillas. Líneas más abajo, se cita a Julio Argentino Roca empezando su campaña, no muy lejos de ahí (no muy lejos de ahí en tiempo y en espacio).
Con este comentario no trato de spoilear nada (spoilear es una palabra que –supongo con agrado– no aparecería en un cuento de Walter), solamente trato de revelar cambios, contrastes de sensaciones en torno a una imagen a la que, palabra tras palabra, se va amasando de a poco para que la perspectiva del lector gire.
En «La larga cabalgata de Rosendo Becaria», se lee:
«Cuando dos hombres de pocas palabras se sientan a hablar, ambos saben que no es necesario apurar el tiempo. Lo que tiene que decirse, va a decirse en su momento, ni antes ni después».
De alguna manera sí, aunque de otra no, sucede en estos cuentos: ni antes ni después, las cosas se dicen en el momento justo, sin desperdiciar tiempo, tampoco palabras. Digo esto y no me doy cuenta que el contexto de las pocas palabras es el de la interpretación, y es el de los personajes, y es cierto. Como lector quedo a la espera de ese momento justo.
El cuento, recuerdo, empieza con un clima difícil de desdibujar. Comienza con esta escena: «El entrevero fue breve. Nadie vio con claridad el momento en que Rosendo sacó el cuchillo y ensartó al milico».
Pero el tema en torno al cuento no es la fiereza de la pelea de dos hombres, ni de los hombres. El título dice «La larga cabalgata de Rosendo Becaria», por algo la cabalgata es larga. La historia procura atender al agua, algo está pasando, algo puede pasar, y esa fuerza, esa fiereza es más indomable que cualquier cuchillazo.
En «El amor y la muerte van en bicicleta» se muestra a una pareja de enamorados de la que se dice que: «Tenían la certeza de que el futuro estaba allí, esperándolos, tomando forma, abriéndoles caminos e invitándolos a recorrerlos, llamándolos por sus nombres».
Me da toda la certeza de que no es cierto. Y, de alguna manera, ella comparte quizás sin saberlo mi desconfianza, y le dice a él: «Me encantan tus historias raras aunque sean mentiras».
Luego, reglones después, él le propone hacer un viaje sin rumbo fijo, adonde los lleve la bicicleta o ciertos dioses, como si ambas cosas fuesen más o menos lo mismo, o acaso ambos caminos los lleven al mismo destino. Quién sabe…
«El Pájaro Klein viene volando» es otro cuento.
«Ella limpiaba la cocina cuando sintió el penetrante dolor que atravesaba el aire y la hería como un acero filoso. Se le erizó la piel y se dejó caer en una silla, sabiendo lo que estaba por ocurrir. No pudo evitar llamarlo en voz muy baja, pese a la certeza de que ya era demasiado tarde».
Quizás uno de los cuentos que más me gustó de este libro. Un cuento que habla de un final y, a la vez, de algo que recién empieza y supera a su final creador. En alguna parte del cuento dice: «Toda su vida la había dedicado a trabajar la tierra. Sin embargo, como hombre honesto que era, reconoció que hacía tiempo había perdido la batalla y, con ella, su guerra personal y las ganas de seguir adelante».
Acá sí lo voy a spoilear: Klein se suicida y se transforma en una leyenda del lugar y uno, como lector cree que ya era así, que el cuento no está contando nada, que es una crónica. Pero no, tan natural, tan simple resulta el relato, que uno no se da cuenta de que leyó un cuento y no la recreación de una vieja y conocida leyenda de la zona del valle.
Paso a «La hora del fantasma». Ahí se lee: «Marini administraba esa tarde de tedio y calor con la misma entereza con que administraba su estación de servicio, por cierto, la única a más de ciento cincuenta kilómetros a la redonda».
Yo, que alguna vez hice ese trabajo, sé lo que es ese tedio y más cuando hace calor, entonces quedo muy atento… y aún más sabiendo que es la única estación en kilómetros, que no hay mucha gente cerca. «Para sobrellevar esas largas jornadas de hastío, había inventado algunos juegos mentales que le evitaban enloquecer», dice. Ahora estoy entregado a la historia…, ya no me identifico, me supera, quedo solo como el personaje, atento a su fortuna.
Más adelante se describe que «Todo eso le brindaba información para tejer la trama que daba forma a la personalidad del observado. Y esa construcción le facilitaba fugarse brevemente de las interminables horas de indolencia y olor a combustible».
El olor a combustible, la sensación fuerte de la que quiere fugarse. Una de las tantas sensaciones. Luego, el personaje tiene un encuentro con dos motociclistas que recorrían la Patagonia.
En «El dolor de la sed»: «Manuel siempre optaba por guardar silencio frente a esas afirmaciones que le sonaban casi a máximas y prefería conservar para sí la verdad sobre el misterio del agua, esa verdad que logró hacer suya de manera dolorosa y que muy pocos conocen, solamente quienes llegaron a situaciones extremas y vivieron para contarlo».
Otra vez el agua, como el personaje detrás del personaje. «“Todas te hieren, la última te mata”, le decía siempre su vecino, el Tano Di Paolo, cada vez que intentaba explicarle cómo se leen las horas en el reloj solar que había traído desde Italia y que había instalado en la entrada de su chacra».
Manuel y el Tano hablan y me cuesta no imaginarme la complicidad y solidaridad de esos vecinos, la sabiduría de los inmigrantes, los años de lucha, en la soledad y a la vez compañía de un único ente abrazador, ese campo donde vivían. Pero, para romper la comodidad del lector el personaje tiene un recuerdo:
«Y entonces las palabras surgieron desde su interior, arrastradas por el ímpetu de ese recuerdo. —La sed es dolor —se dijo, con voz quebrada. Como si se tratase de una escalada inversa de sucesos encadenados, desde su verde paraíso en el valle del Colorado, el viejo Manuel se vio devuelto a aquellos años de principios del siglo xx en el norte de África cuando, siendo casi adolescente, lo habían reclutado en su España natal».
Veo que luego de que se terminaron las ratas para comer, y los bichos… no había ni para rasquetear la moral, y lo único que quedaba era la sed.
«Era una dama de una belleza singular que Manuel se esforzaba por comprender. Caminaba con elegancia, descalza sobre la arena, segura y sin prisa. Y se dirigía hacia él. Nunca había estado con una mujer; quizás por eso, cuando la vio acercarse, su pulso se alborotó. Jamás pensó que una hembra tan poderosa podía prestarle esa atención especial».
Se la presentó la sed. Pero no era una mujer, era la muerte ahí en la guerra, en África. Dioses de otro cuento vuelven a aparecer, la evocación de otra mujer –una de verdad- de otro cuento también emerge, insinuando un repaso de una vida que ya conocimos, que ya leímos.
Y la historia sigue, como la de muchos de nosotros, muchos años después de la primera vez que se nos aparece la muerte o alguna muerte.
En «Un doctor Fausto en la Patagonia» dice: «Para él los detalles eran importantes, y planificar una represa hidroeléctrica en el confín del mundo requería no solo llevar la indumentaria adecuada, sino, además, portarla con elegancia».
Leo eso y considero que no tengo que leer más nada, esa frase es más contundente que el retrato que le están haciendo al personaje en su historia. Sin embargo, la contundencia continúa:
«Allí parado en la cima del promontorio, observaba el horizonte disfrutando la brisa helada que le aguijoneaba el rostro, totalmente abstraído, navegando en las aguas agitadas de sus propios pensamientos».
La Patagonia no perdona. Pero hay otras cosas que tampoco perdonan. Lo que sigue de la historia, en ese momento, solamente dos perros lo pueden vislumbrar.
En «Bombardeo al paraíso» se lee: «Escrutaba la ausencia de nubes y observaba las copas de los álamos que apenas se mecían por una brisa. Eso lo preocupaba». A mí me preocupa saber de alguien que le preocupe eso. Quedo atento. Hay amenazas de heladas que pueden caer cuando ya no se quiere que caigan, entendemos. Y como si fuese poco esto, mira al cielo, hacia donde sabe que pueden llegar aviones. En la radio hablan de golpes de Estado. Además, las cicatrices de Roca y su campaña todavía arden ahí.
Del tren bajan tropas que quieren acercarse a Bahía Blanca, referencia la historia. Y vemos cómo el movimiento del ejército perturba el lugar, a la gente, a mí que leo. El personaje, que había presenciado la guerra en Europa, ahora la revive… Las imágenes típicas, los miedos y los ruidos, se instalan en el lugar, también en mí, que sigo leyendo. El personaje se encuentra con un soldado muy herido.
«Caminaba sin rumbo, sucio de tierra y sangre, perdido en la confusión de esa clara mañana que de repente se había transformado en la más oscura noche. Clamaba por su madre. Maldecía al piloto de ese bombardero. Llamaba a su sargento. Invocaba a Dios».
Quizás son frases triviales, lugares comunes, pero que en este caso hay que hacerlos explícitos. Qué es una guerra sino un lugar plagado de lugares comunes, de miserias comunes. El personaje, sin querer, le gana al narrador en dar una de las definiciones más bellas de lo que dibuja, supongo, la sensación de una guerra. El personaje le dice al solado que su madre está lejos, que Dios también. La muerte, que tanto viene amagando desde otros cuentos, vuelve a aparecer. Además, una palabra: «confite», redefine lo que tira una ametralladora.
Tramposamente, puedo decir que «Al sur del río sin tiempo» me dejó confundido, con la sensación de haber sido estafado. Aclaro la trampa: Hay un antes y un después porque, en un momento de lucidez, entiendo que lo que terminé de leer no lo sabía antes de leerlo, es algo nuevo, incorporado, pero que con tremenda naturalidad se instaló como si siempre hubiese existido, como si las historias fuesen vox populi, como si nada de eso fuese extraño a nadie.
Esa es la magia de este libro, crea una naturalidad, un mundo, una imagen, un recuerdo viejo, que no hubo antes sino después de una hipnótica y familiar (familiar gracias a lo hipnótica) lectura. Tomo una frase del libro, y la saco de contexto, dice: «en el abrumador sonido del silencio que allí imperaba». Al sur del río sin tiempo parece ser silencioso, pero dichosamente abruma. Y queda. Y no se olvida.
*Sergio Petriw es escritor.